


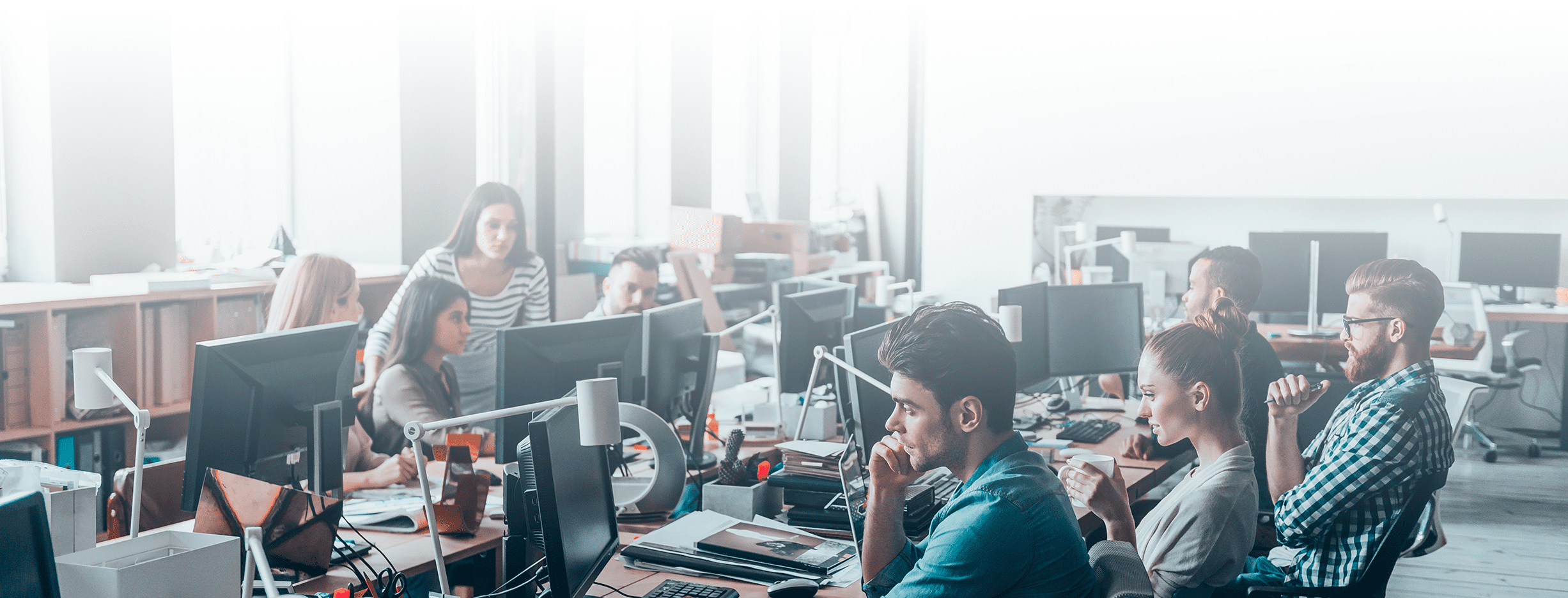













Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mejorar la experiencia de navegación, y obtener estadísticas anónimas. Más información
A continuación, Ediciones Mayo, S.A.U., le informa en detalle de su política de privacidad en relación con el tratamiento de datos personales que lleva a cabo en el sitio web grupo-mayo.es.La presente política de privacidad será de aplicación desde el mismo momento en que usted facilite datos personales a través del sitio web grupo-mayo.es , utilizando para ello alguno de los formularios previstos según la finalidad para la que se solicite autorización para tratar los datos.
Ediciones Mayo, S.A.U., es la sociedad mercantil responsable del tratamiento de datos personales del sitio web grupo-mayo.es. Sus datos de contacto son:
Datos del responsable del tratamiento:
Responsable: Ediciones Mayo, S.A.U.
Domicilio: Aribau, 185-187, 2ª planta
Ciudad: Barcelona
Código postal: 08021
Teléfono: 932 090 255
Correo electrónico: edmayo@edicionesmayo.es
CIF: A-08735045
El tratamiento de datos personales por parte de Ediciones Mayo, S.A., se lleva a cabo conforme a lo establecido en el Reglamento (UE), 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).
Finalidades
Según el formulario que usted remita voluntariamente a Ediciones Mayo, S.A.U., sus datos personales serán tratados para finalidades bien diferenciadas. Con carácter general, sus datos serán incorporados a nuestros sistemas de información con el fin de realizar las gestiones comerciales y administrativas necesarias con los usuarios de la web.
| Finalidad | Tratamiento |
| Contacto/Atención de consultas | Sus datos personales serán tratados por Ediciones Mayo, S.A.U., para responder a las consultas y proporcionar informaciones requeridas por usted. |
| Registro |
Sus datos personales serán tratados por Ediciones Mayo, S.A.U., para gestionar y mantener activa su alta en el sitio web como usuario registrado con el fin de que pueda disponer de las ventajas que este registro implica. El registro en algunos cursos está asociado de forma inseparable a la suscripción a alguna de las revistas online de Ediciones Mayo enviada por medios electrónicos. Tales cursos serán debidamente identificados al usuario. |
| Newsletter | Sus datos personales serán tratados por Ediciones Mayo, S.A.U., para remitirle el boletín de noticias de la página web. |
| Suscripción al blog | Sus datos personales serán tratados para gestionar su suscripción al blog informativo con aviso de actualización. |
| Participación en foros | Los datos aportados por usted serán tratados para regular la participación en el foro en el que Usted hubiera elegido participar. |
| Publicación de su testimonio | Los datos aportados por usted de forma voluntaria serán tratados para atender las sugerencias, propuestas, experiencias u opiniones respecto a los productos y/o servicios para ser publicadas en la página web y así poder ayudar a otros usuarios. |
| Finalidad | Legitimación |
| Contacto/Atención de Consultas | El tratamiento de sus datos personales es necesario para poder atender la consulta que presente un Usuario en particular y la base de la legitimación es la aceptación de la presente Política de Privacidad.
Si la consulta es sobre la página web, la legitimación es la aceptación de la Política de Privacidad que ha aceptado en el momento previo a remitir la consulta. Si la consulta es sobre cualquier otro asunto que no está directamente relacionado con la página web, pero dentro del contexto del contenido de la publicación online grupo-mayo.es la legitimación es la aceptación de la Política de Privacidad que ha aceptado en el momento previo a remitir la consulta y las Condiciones de Uso de la página web. |
| Registro |
El tratamiento de sus datos personales es necesario con el fin de mantener activa su alta como usuario registrado en el sitio web grupo-mayo.es. Los datos los habrá facilitado usted voluntariamente a través del formulario previsto para este fin. El tratamiento de sus datos personales es necesario para poder gestionar a su favor las ventajas de ser usuario registrado del sitio web. La legitimación del presente tratamiento se formaliza en el momento en que usted, antes de remitir el formulario con sus datos personales, acepta de forma expresa la política de privacidad. En los supuestos de cursos cuya inscripción conlleva de forma automática la suscripción a alguna de las revistas online de Ediciones Mayo enviada por medios electrónicos, la legitimación se formaliza en el momento en que usted, antes de remitir el formulario con sus datos personales, acepta de forma expresa la política de privacidad aplicable al registro del curso concreto. |
| Newsletter | El tratamiento de datos personales es necesario con el fin de poder realizar el envío de la newsletter y cumplir con el mandato que usted nos ha dado cuando nos ha remitido el formulario de suscripción a la newsletter con sus datos personales y aceptando de forma expresa la política de privacidad. |
| Suscripción al blog* | El tratamiento de datos personales es necesario con el fin de poder gestionar su participación en el blog. La legitimación del presente tratamiento se activa desde el momento en que usted acepta de forma expresa la presente política de privacidad |
| Participación en foros* | El tratamiento de datos personales es el necesario y mínimo con el fin de poder gestionar su participación en el foro que Usted haya elegido. La legitimación del presente tratamiento se activa desde el momento en que Usted acepta de forma expresa la presente Política de Privacidad.
Las publicaciones se mostrarán públicamente a los Usuarios del foro online. |
| Publicación de su testimonio* | El tratamiento de datos personales es el necesario y mínimo con el fin de poder de llevar a cabo la publicación de su testimonio en relación con un tema o producto respecto al cual se publica una información en el sitio web grupo-mayo.es |
Cómo debe facilitar sus datos personales
Usted garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos.
Ediciones Mayo, S.A.U., mediante un asterisco (*) en las casillas correspondientes de los distintos formularios, le informa a usted de esta obligatoriedad, indicando qué datos es necesario proporcionar. Mediante la indicación e introducción de los datos, usted otorga el consentimiento inequívoco a Ediciones Mayo, S.A.U., para que proceda al tratamiento de los datos facilitados en pro de las finalidades mencionadas. El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de privacidad y los respectivos avisos legales de privacidad correspondiente a cada uno de los formularios de registro de datos personales puede suponer la imposibilidad de que Ediciones Mayo, S.A.U., pueda atender sus peticiones.
¿Qué datos personales trata Ediciones Mayo, S.A.U.?
| Finalidad | Datos tratados |
| Contacto/Atención de consultas | De contacto: dirección de correo electrónico, nombre y apellidos, teléfono de contacto (opcional) |
| Registro | De contacto: nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, dirección fiscal, código postal, población fiscal Identificativos: nombre de Usuario, DNI, contraseña, número de colegiado Profesionales: profesión, especialidad, centro de trabajo, dirección profesional, código postal, población, provincia |
| Newsletter | De contacto: dirección de correo electrónico |
| Suscripción al blog | De contacto: dirección de correo electrónico, nombre y apellidos |
| Participación en foros | De contacto: dirección de correo electrónico, nombre y apellidos |
| Publicación de su testimonio | De contacto: dirección de correo electrónico, nombre y apellidos |
| Derecho | Qué me permite hace este derecho |
| Acceso | Usted tiene derecho a que Ediciones Mayo, S.A.U., le confirme si está o no tratando sus datos personales y, en su caso, solicitar el acceso a estos datos, así como obtener la información sobre el tratamiento (finalidades, categorías de los datos tratados, destinatarios...). |
| Rectificación | Usted tiene derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales que sean incorrectos o inexactos. |
| Supresión (olvido) | Usted tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos personales de los sistemas y procesos de tratamiento de Ediciones Mayo, S.A.U., cuando estos datos ya no sean necesarios para las finalidades por las cuales fueron recogidos. |
| Oposición | Usted puede oponerse en cualquier momento a que sus datos personales sean tratados, incluyendo la oposición a la elaboración de perfiles. |
| Limitación | Usted tiene derecho a solicitar que se limite el tratamiento de datos personales, por ejemplo, mientras se resuelven las aclaraciones solicitadas por Usted en relación con un tratamiento de datos. |
| Portabilidad | Usted tiene derecho a ejercer el derecho de portabilidad de sus datos personales y, por lo tanto, a recibir sus datos personales en un formato de uso común y lectura mecánica y transmitirlos a otro responsable de su elección, sin que exista ningún impedimento por parte de Ediciones Mayo, S.A.U. |
Para poder ejercer los derechos anteriores, podrá dirigirse de forma totalmente gratuita mediante carta postal a:
Ediciones Mayo, S.A.U.
Aribau, 185-187, 2ª planta, 08021 Barcelona
Tel.: +34 932 090 255 - Fax: +34 932 020 643
Atención de consultas y transparencia
Ediciones Mayo, S.A.
Aribau, 185-187, 2ª planta, 08021. 08036 Barcelona
O bien mediante mensaje de correo electrónico a:
datos@edicionesmayo.es
Tanto si lo hace a través de correo postal como si lo hace mediante mensaje de correo electrónico, deberá indicar el derecho o los derechos que desea ejercer y deberá aportar documento acreditativo fehaciente de su identidad. Una vez recibida su petición de ejercicio de derechos, Ediciones Mayo, S.A., procederá en la mayor brevedad posible a atenderle debidamente y según los plazos y formas establecidos en el RGPD.
Con el fin de que LEN Mayo International, S.A., pueda llevar a cabo y mantener el funcionamiento de la página web grupo-mayo.es y activada la interacción con Usted, si es el caso, ha contratado algunos servicios a terceros que en el marco del RGPD son Encargados de Tratamiento y ejecutarán los servicios para el debido cumplimiento de las distintas finalidades de tratamiento de datos personales. Sus datos personales no serán cedidos a terceros a menos que medie su consentimiento expreso o exista un imperativo legal, según lo expuesto en el apartado de la presente Política de Privacidad dedicado a las Finalidades 3.2.
| Encargado de tratamiento | Prestación de servicios |
| NewsletterSoft | Alquiler software para el envío de e-mailings, newsletter |
Sus datos personales no serán objeto de transferencias internacionales, es decir, no serán cedidos ni tratados por/para terceros que se encuentren ubicados fuera del territorio de la Unión Europea o bien no formen parte del Espacio Económico Europeo (EEE). En el supuesto que hubiera transferencias internacionales, Ediciones Mayo, S.A.U. habrá formalizado con las entidades encargadas del tratamiento de datos personales las cláusulas contractuales estándares exigidas por la Comisión Europea.
Ediciones Mayo, S.A.U., no cederá los datos personales a terceros, excepto por obligación legal. Sin embargo, en el caso de ser cedidos a algún tercero se produciría una información previa solicitando el consentimiento expreso para tal cesión. La entidad responsable de la base de datos, así como los que intervengan en cualquier fase del tratamiento y/o las entidades a quienes se los hayan comunicado en todo caso siempre con la correspondiente autorización otorgada por el usuario, están obligados a observar el secreto profesional y a la adopción de los niveles de protección y las medidas técnicas y organizativas necesarias a su alcance para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, evitando, dentro de lo posible, accesos no autorizados, modificaciones ilícitas, sustracciones y/o la pérdida de los datos, con objeto de procurar el correspondiente nivel de seguridad de los ficheros de Ediciones Mayo, S.A.U., según la naturaleza y sensibilidad de los datos facilitados por los usuarios del presente sitio web.
Usted podrá autorizarnos a que le remitamos comunicaciones comerciales por medios electrónicos cuando formalice determinados formularios. En este sentido, en dichos formularios usted hallará una casilla con la indicación de que, si desea recibir informaciones comerciales de Ediciones Mayo, S.A.U., de sus productos y/actividades debe activarla con el fin de indicar y registrar de forma expresa su autorización. Igualmente, en algunos casos hallará una segunda casilla con la indicación de que, si desea recibir informaciones comerciales del patrocinador, debe activarla con el fin de indicar y registrar de forma expresa su autorización para esta comunicación de sus datos a terceros.
Por otra parte, la inscripción en algunos cursos está asociada de forma inseparable a algunas de las revistas online de Ediciones Mayo remitida por medios electrónicos. Dichos cursos son debidamente identificados al usuario y en el momento del registro el usuario es informado y formaliza y acepta la política de privacidad aplicable al curso en particular.
Los datos que nos facilite se tratarán de forma confidencial. Ediciones Mayo, S.A.U., ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas y todos los niveles de protección necesarios para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos y evitar su alteración, pérdida, robo, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con el estado de la tecnología y naturaleza de los datos almacenados. Asimismo, se garantiza también que el tratamiento y el registro en ficheros, programas, sistemas o equipos, locales y centros cumplen con los requisitos y condiciones de integridad y seguridad establecidos en la normativa vigente.
Ediciones Mayo, S.A.U., tratará con carácter general sus datos siempre que esté vigente el consentimiento otorgado por usted para un tratamiento particular de datos de los anteriormente detallados.
Cursando una petición por escrito de su voluntad de finalizar uno/varios tratamiento/s con indicación de cuál/es, Ediciones Mayo, S.A.U., suspenderá el tratamiento de datos personales para los datos indicados. Si existen obligaciones legales derivadas de este tratamiento, sus datos personales permanecerán bloqueados hasta que dichas obligaciones prescriban. Una vez vencidos estos plazos, sus datos personales serán debidamente borrados de los sistemas de tratamiento de datos personales o alternativamente, anonimizados.
A través de esta política de privacidad lo informamos de que las fotografías que estén publicadas en la web son propiedad de Ediciones Mayo, S.A.U., incluyendo las imágenes de los menores, para cuya obtención y publicación se habrá obtenido el consentimiento previo de los padres, tutores o representantes legales mediante la firma de los formularios realizados al efecto por los centros de los cuales los menores forman parte. Sin embargo, los padres, tutores o representantes de los menores, como titulares del ejercicio de los derechos de éstos, y siempre previo requerimiento formal por escrito, pueden indicar la negativa al uso de la imagen del menor; en este caso, la imagen se mostrará pixelada.
El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita a Ediciones Mayo, S.A.U., exonerando a Ediciones Mayo, S.A.U. de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción.
Ediciones Mayo, S.A.U., se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en la web, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a la información.
Ediciones Mayo, S.A.U., no asume ningún tipo de responsabilidad por la información contenida en las webs de terceros a las que se pueda acceder por los links o enlaces desde cualquier página web propiedad de Ediciones Mayo, S.A.U.
La presencia de links o enlaces sólo tiene finalidad informativa y en ningún caso supone ninguna sugerencia, invitación o reconocimiento sobre los mismos.
Cualquier consulta relacionada con el tratamiento de datos personales que lleva a cabo Ediciones Mayo, S.A., en el marco de su página web grupo-mayo.es puede ser dirigida a:
| Ediciones Mayo, S.A.U. |
| Aribau, 185-187, 2ª planta, 08021 Barcelona |
| Tel.: +34 932 090 255 |
| Fax: +34 932 020 643 |
| Correo electrónico: edmayo@edicionesmayo.es |
En cualquier momento y cuando lo considere conveniente, Usted puede dirigirse a la autoridad competente en materia de protección de datos con el fin de dirimir una controversia o bien presentar una reclamación:
| Agencia Española de Protección de Datos |
| Jorge Juan, 6. 28001 Madrid |
| http://www.aepd.es |
Ediciones Mayo, S.A.U., se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales.
El tratamiento de datos personales a través de grupo-mayo.es está asociado al uso de cookies. Le recomendamos que consulte nuestra política de cookies.
De acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), Ediciones Mayo, S.A., no realiza prácticas de spam; por lo tanto, no envía correos comerciales por correo electrónico que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el usuario. En consecuencia, en cada uno de los formularios de la página web, el usuario tiene la posibilidad de dar su consentimiento expreso para recibir nuestro boletín, con independencia de la información comercial puntualmente solicitada.
A todos los efectos, las relaciones entre Ediciones Mayo, S.A.U., con los usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta web, están sometidas a la legislación y jurisdicción española a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los juzgados y tribunales de Barcelona.
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de Ediciones Mayo, S.A.U., en la forma y para las finalidades indicadas en la presente política de privacidad en relación con el tratamiento de datos personales en el sitio web grupo-mayo.es.
Última actualización: mayo 2022
Una cookie es un archivo de texto que se almacena en el ordenador o dispositivo móvil mediante un servidor Web y tan solo ese servidor será capaz de recuperar o leer el contenido de la cookie y permiten al Sitio Web recordar preferencias de navegación y navegar de manera eficiente. Las cookies hacen la interacción entre el usuario y el sitio Web más rápida y fácil. Este Sitio Web utiliza los siguientes tipos de cookies
Se trata de cookies que recogen información sobre cómo utiliza el sitio web (por ejemplo, las páginas que visita o si se produce algún error) y que también ayudan a controldepotasio.com a la localización y solución de problemas del sitio web. Toda la información recogida en las mismas es totalmente anónima y nos ayuda a entender cómo funciona nuestro sitio, realizando las mejoras oportunas para facilitar su navegación.
Dichas cookies permitirán:
Nuestro propósito con estas cookies no es otro que mejorar la experiencia de los usuarios de grupo-mayo.es. Podrá rechazar en cualquier momento el uso de dichas cookies. grupo-mayo.es utiliza estas cookies para recordar ciertos parámetros de configuración o para proporcionar ciertos servicios o mensajes que pueden llegar a mejorar su experiencia en nuestro sitio y no se utilizan con fines de marketing.
Dichas cookies permitirán:
Estas cookies no recogerán ninguna información sobre Usted que pueda ser usada con fines publicitarios, o información acerca de sus preferencias (tales como sus datos de usuario) más allá de esa visita en particular.
¿Cómo evitar y borrar las cookies?
Si usted no quiere poner cookies en su equipo, usted puede rechazar cookies en su navegador; y ahí puede elegir qué cookies aceptar, bloquear o borrar. Si usted quiere borrar ya las cookies en su equipo, y tiene un PC y un navegador actualizado, puede hacerlo pulsando las teclas CTRL (Control) + SHIFT (Mayúsculas) + DELETE (Suprimir) simultáneamente en su navegador. Si los accesos directos del teclado no funcionan en su navegador, por favor visite la página de soporte para el navegador en cuestión.
Todos los derechos sobre el contenido de este Sitio Web pertenecen a: Copyright ©2017 EDICIONES MAYO S.A. y/o sus suministradores.
EDICIONES MAYO S.A. y los otros nombres de productos o servicios de EDICIONES MAYO S.A., a los cuales se hace referencia en este Sitio Web, son marcas registradas de EDICIONES MAYO S.A. Otros productos o nombres mencionados asimismo en este Sitio Web, pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.
EDICIONES MAYO S.A. se reserva el derecho a denegar discrecionalmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, el acceso de cualquier usuario a este Sitio Web o a alguna parte del mismo.
EDICIONES MAYO S.A. se reserva el derecho a modificar los términos, condiciones y comunicaciones en base a los cuales se ofrece este Sitio Web.
SI USTED NO ESTÁ SATISFECHO CON PARTE DEL CONTENIDO DE ESTE SITIO WEB O CON ALGUNA DE SUS CONDICIONES DE USO, SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO SERÁ LA INTERRUPCIÓN EN EL USO DE ESTE SITIO WEB.
EDICIONES MAYO S.A.U., con domicilio en la ciudad de Barcelona (España), calle Aribau, 185-187, 2ª planta, código postal 08021, es la titular del sitio web grupo-mayo.es.
Todo signo distintivo presente en el sitio web es propiedad de EDICIONES MAYO, directamente, o bien de un tercero que es su legítimo titular. Por ello, EDICIONES MAYO ha sido licenciada o ha sido autorizada por estos legítimos titulares para incorporar estos elementos en su sitio web grupo-mayo.es.
Todo el contenido del sitio web grupo-mayo.es incluyendo, entre otros informaciones, mensajes, entrevistas, opiniones, comentarios gráficos, archivos de sonido y/o imagen, vídeos, fotografías, imágenes, ilustraciones, música, podcast, feel & look, software, marcas, logos y otros signos distintivos, nombres, obras científicas, casos clínicos, estudios científicos, estadísticas (entre otros) son propiedad de EDICIONES MAYO o de sus legítimos titulares. En cualquier caso, queda totalmente prohibido cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública o al público, puesta a disposición del público, transformación, e igualmente las modalidades de explotación de los mismos, en cualquier tipo de formato online u off line, debiéndose de solicitar la correspondiente autorización expresa por escrito, según proceda a EDICIONES MAYO o a su legítimo titular, dirigiendo una carta a la siguiente dirección postal: EDICIONES MAYO, c/ Aribau, 185-187, 2ª planta, Barcelona, código postal 08021 y, en el resto de casos, a los propietarios por cuyo contenido se tenga interés, sin que EDICIONES MAYO tenga ninguna obligación de facilitar datos de contacto de estos propietarios.
©2022 Ediciones Mayo, S.A.U.
La información es un activo fundamental para la prestación de sus servicios y la toma de decisiones eficientes, razón por la cual existe un compromiso expreso de protección de sus propiedades más significativas como parte de una estrategia orientada a la continuidad del negocio, la administración de riesgos y la consolidación de una cultura de seguridad. Conscientes de sus necesidades actuales, implantamos un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información como la herramienta que permite identificar y minimizar los riesgos a los cuales se expone la información, establece una cultura de seguridad y garantiza el cumplimiento de los requerimientos legales y contractuales vigentes y otros requisitos de nuestros clientes y partes interesadas.
Como punto fundamental de la política está la implantación, operación y mantenimiento de un SGSI basado en ISO 27001.
Aspectos básicos de la política de seguridad de la información:
Los objetivos de esta Política serán:
a) Garantizar que los activos de información reciban un apropiado nivel de protección. b) Clasificar la información para señalar su sensibilidad y criticidad. c) Definir niveles de protección y medidas de tratamiento especial acordes a su clasificación.
Esta Política se aplica a toda la información administrada en la Empresa, cualquiera que sea el soporte en que se encuentre.
Los propietarios de la información son los encargados de clasificarla de acuerdo con su grado de sensibilidad y criticidad, de documentar y mantener actualizada la clasificación efectuada, y de definir las funciones que deberán tener permisos de acceso a la información.
El Responsable de Seguridad de la Información es el encargado de asegurar que para la utilización de los recursos de la tecnología de información se contemplen los requerimientos de seguridad establecidos según la criticidad de la información que procesan.
Cada Propietario de la Información supervisará que el proceso de clasificación y rotulado de información de su departamento sea cumplimentado de acuerdo a lo establecido en la presente Política.
